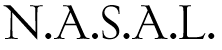
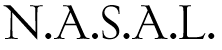
Esta exposición contiene un sueño premonitorio, ése que tal vez alguien tuvo
en los sesenta tras la designación de la ciudad anfitriona de los Juegos de
la XIX Olimpiada. Como cualquier sueño, está poblado de cosas averiadas:
palabras que corren en círculos, rostros acartonados, habitaciones
improbables, conversaciones interrumpidas. Sin embargo, al tratarse de un
sueño de vaticinio, toda esta pedacería termina por sumarse para revelar
lo que en realidad se está soñando, que es por supuesto monstruoso. En
este sueño verdadero se levantan tres reinos superpuestos. El primero de
ellos resplandece hasta lastimar los ojos y se nombra a sí mismo próspera
utopía a ser consagrada cuando se celebren los Juegos. El segundo,
lúgubre, consiste en la maquinaria humana de la modernización que edifica
y sostiene esa supuesta bonanza. El tercero se llama Tlatelolco.
Esta exposición contiene también dos personajes soñándose mutuamente:
un arquitecto de la corte y un artista extranjero. El primero, Pedro Ramírez
Vázquez, es un dignatario que sirve a la patria, a veces junto con el
gobierno, otras con el Gran Capital. No sólo trabaja en la prosa de escuelas,
mercados o estadios sino también en poesía: dentro del bosque de la
futura ciudad anfitriona edificada bellos altares al Estado moderno usando
las formas prístinas que demanda la modernidad: una espiral descendente
para la Galería de Historia, una célula para el Museo de Arte Moderno, el
cuadrángulo de un centro ceremonial para el Museo de Antropología. El
segundo, Mathias Goeritz, irrumpe histriónicamente a mitad del siglo en el
país como una suerte de prestidigitador de lo nuevo: monta exposiciones,
urde redes, instaura una seductora pedagogía dialéctica, planta una
propuesta espiritual y emocional frente al bullicio apocalíptico del arte
contemporáneo.
El arquitecto y el artífice. ¿Quién persigue a quién? Ambos son dos caras
de una monumentalidad internacionalista, conspiradora en la Guerra
Fría. Proveen a la nación de versiones actuales del túmulo y la pirámide.
En sus obras, todo debe ser demostrado hasta la saciedad. Con un
solo trazo abstracto —y gigantesco— ha de expresarse la dirección de
millones de seres. El propósito último de esto, con sus catedrales laicas
y sus escenografías sublimadas, es sin duda teológico. Hay una forma
de misticismo, por ejemplo, en la Olimpiada Cultural del ’68, que quizá
ambicionaba ser la obra de arte total que Goeritz pregonaba.
Esta exposición contiene, por último, un sueño dentro de un sueño. Es y no
es el que Antonio Ruiz El Corcito imaginara para la Malinche, en este caso
sobre las sábanas de un lujoso hotel inaugurado en 1968, semanas antes
de la masacre y los Juegos. La violencia hacia una mujer, la artista, como
antigua metáfora terrible de la “posesión” de “lo nacional”, potencializa la
reflexión sobre las numerosas violencias de estas modernidades dolientes;
en específico la arquitectónica y urbana que controla los cuerpos. Y a través
de las elegantes celosías del hotel, hoy de estética envejecida, podemos
entrever la pesadilla histórica que hemos de soñar una y otra vez (pues
todo sueño está, por fuerza, incompleto) con la esperanza de que alguna
vez podamos dormir.
Daniel Escoto
Input your search keywords and press Enter.